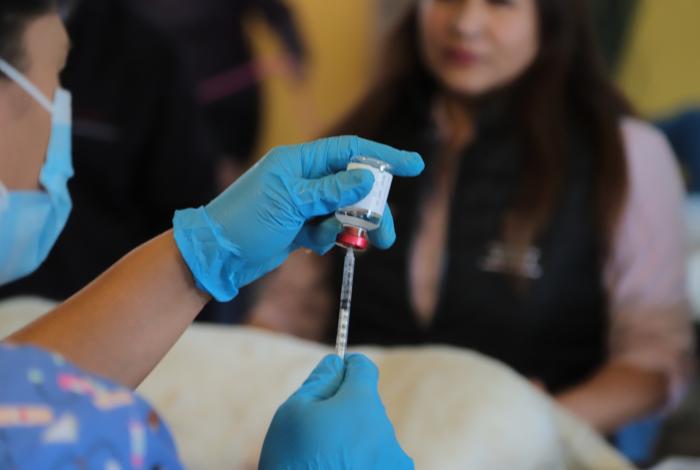Este 13 de julio, en el marco de la efeméride, Miguel Salmón del Real ofrecerá una conferencia-concierto titulada Fue un 13 de julio, en el Museo Soumaya, en honor al compositor, director e inventor mexicano Julián Carrillo
Yazmin Espinoza , colaboradora La Voz de Michoacán
Cada 13 de julio se celebra el Día Internacional del Director de Orquesta, una figura muchas veces envuelta en el misterio del gesto, el oído fino y la energía contenida. Desde el podio, un director no solo da indicaciones técnicas: crea un puente entre la partitura y la emoción colectiva, entre el compositor y el público, entre decenas de músicos y un solo sonido. La dirección orquestal es una coreografía del intelecto, la sensibilidad y la escucha atenta; una forma de liderazgo que no grita, sino que persuade, organiza, inspira.
Entre quienes han hecho de esta tarea un oficio de entrega y conocimiento está Miguel Salmón del Real, uno de los directores más sólidos de su generación. Compositor, musicólogo e investigador, ha dirigido más de 45 orquestas en 15 países y ha estrenado más de 150 obras del siglo XXI, muchas de ellas de autores mexicanos. Además, ha rescatado partituras históricas y colaborado activamente como articulista y conferencista. Su vínculo con Michoacán fue clave en su desarrollo como director titular, y es parte de una trayectoria marcada por la pasión por el arte sonoro y su complejidad humana.
Este 13 de julio, en el marco de la efeméride, Salmón del Real ofrecerá una conferencia-concierto titulada Fue un 13 de julio, en el Museo Soumaya, en honor al compositor, director e inventor mexicano Julián Carrillo. Pero antes, conversó con Intermedio sobre su camino en la música, el poder de la batuta y la vigencia de lo sinfónico en un mundo cada vez más digital.
¿Qué lo motivó a convertirse en director de orquesta?
Escogí la dirección de orquesta de forma gradual y circunstancial, al darme cuenta de que constituía la actividad musical que exigía un mayor número de habilidades y conocimientos en diversos campos musicales. Quería ser todo lo que la música permite: intérprete, tocar varios instrumentos que aprendía desde niño de manera autodidacta, y por supuesto compositor y director. Es la vida la que nos va llevando, con el tiempo limitado, y la dirección de orquesta llegó de manera natural. Me permitió aplicar lo que había aprendido durante todos esos años desde la infancia. Saber un poco de muchas cosas me apasionó, especialmente asumir el papel del líder, del coordinador, del realizador, del intérprete, de quien conjunta todas las partes en un todo. Conocer un poco de todos los instrumentos, sin saber más que los especialistas, implica ofrecer cohesión, coherencia y armonía al grupo. Y bueno, he tratado de seguir desarrollándome en ese sentido.
¿Cómo ha evolucionado su forma de dirigir a lo largo de los años?
A lo largo de la vida se estudia de manera continua; eso nunca acaba. Hay un sinfín de partituras por estudiar, y toda la vida no alcanzaría para escuchar la música clásica compuesta a lo largo de la historia. Además, junto con las partituras hay muchas materias humanísticas que uno debe conocer como intérprete: los idiomas extranjeros, los estilos de interpretación, la armonía, el contrapunto, las formas musicales. Y algo de lo más complejo: la psicología del ser humano, la psicología de los grupos y sus dinámicas. Entonces, uno va evolucionando con más conocimiento, con más estudio y, sobre todo, con más práctica. Muchos hablan de las horas de vuelo; es lo mismo, son horas de podio. Me gusta inventar ese término porque describe perfectamente el proceso de aprendizaje, son horas dirigidas, horas de experiencia activa.
¿Qué le dejó trabajar con una orquesta como la de Michoacán?
Haber trabajado con la Orquesta Sinfónica de Michoacán fue muy especial para mí porque constituyó mi primera titularidad como director de orquesta en México. Ocurrió apenas un par de años después de haber regresado de Europa, donde pasé siete años estudiando. Aunque regresé a la Ciudad de México, escuché sobre el concurso de composición que organizaba la Secretaría de Cultura y me asombró su iniciativa y transparencia. Nunca olvidaré al gran jefe que tuve, Aguilar Cortés, porque coordinó y organizó la votación de los músicos de la orquesta y un concierto en el que cada candidato debíamos dirigir, además de una entrevista donde teníamos que exponer nuestra visión para la orquesta.
Fue una hermosa llegada en 2012, a mis 33 años. En ese momento me convertí en el director titular más joven del país al frente de una orquesta profesional. Esta experiencia me enseñó a programar, a ensayar constantemente con un ritmo mucho más intenso. Puede compararse con lo que hace un conferencista, pero aquí era dar una charla diferente cada semana. Además, hay que saber de administración, de psicología, de resolución continua de problemas, de obtención de fondos para llevar a cabo las temporadas, problemas técnicos, musicales, pero paradójicamente la mayoría del tiempo se emplea en resolver problemas humanos, organizacionales, de recursos. Todo ello para que al final de la semana, ese viernes de concierto, se eleven las almas de todo ese público reunido. En la oscuridad del teatro muchas veces no se pueden distinguir las caras, pero cuando el espacio se ilumina y uno voltea, todo cobra sentido.
Haber dirigido la Orquesta Sinfónica de Michoacán entre 2012 y 2015 me dejó una gran formación como artista, pero también como funcionario. Sin duda, uno de los periodos más felices de mi vida fue en Michoacán.
En un mundo cada vez más digital, ¿cómo ve el futuro de la música sinfónica y de la figura del director?
He reflexionado mucho al respecto en un ensayo personal que titulé “La condición metamoderna”, refiriéndome a la sociedad actual: una sociedad hiperconectada e hiperestimulada que no vive más conectada, sino simplemente más estimulada. La gente está sin estar, y los medios digitales nos dan esa sensación. Es la paradoja de hablar sin comunicarse, hablar sin decir. Es el siglo XXI heredando los males del siglo XX que el psicoanálisis y la sociología calificaron como “el mal del siglo”. Esto no ha hecho sino agudizar la angustia, la depresión y la soledad. En ese contexto, la música clásica es más necesaria que nunca, y los medios digitales no pueden sustituir la emoción de un concierto en vivo. La reunión masiva del público, el aplauso, el reconocimiento a los artistas en el escenario es insustituible. En la pandemia aprendimos que ninguna tecnología logra transmitir esa emoción completamente, sin embargo, también es cierto que lo digital ha ayudado muchísimo a la difusión y el conocimiento: paradojicamente, hoy más gente que nunca conoce la música clásica y la ópera. Por lo tanto, reafirmo la necesidad de la música clásica, de todo lo que es eterno y que habla al espíritu: nunca fue más necesaria que en tiempos como los de hoy.
miguelsalmondelreal@gmail.com
@miguel_delreal_conductor